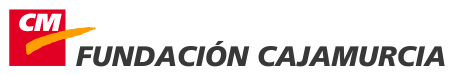Últimas Novedades
Los animales pueden organizarse de diversas maneras para vivir juntos, dependiendo de la especie y del entorno en el que se encuentren. Muchos mamíferos, como elefantes, lobos, y leones, viven en manadas, que suelen tener una estructura jerárquica con un líder dominante, que puede ser un macho o una hembra. Las manadas proporcionan protección contra depredadores y aumentan las posibilidades de encontrar comida. Las aves, como los gansos y los estorninos, se organizan en bandadas. Estas agrupaciones les ayudan a defenderse de los depredadores y a mejorar la eficiencia en la búsqueda de alimento. Las hormigas, abejas y termitas viven en colonias altamente organizadas. Tienen una división del trabajo muy clara, con individuos que se especializan en diferentes roles como obreras, soldados, y reinas. La cooperación y la comunicación son esenciales para el funcionamiento de la colonia. Algunas aves marinas, como los pingüinos y los frailecillos, anidan en colonias. Esto les proporciona protección y facilita el cuidado de los huevos y las crías. Muchas especies de aves y algunos mamíferos forman parejas monógamas, al menos durante la temporada de reproducción. Estas parejas trabajan juntas para construir nidos, incubar huevos y alimentar a las crías. Los cisnes y los lobos grises, son buenos ejemplos. Algunas especies forman comunidades mixtas, donde varias especies diferentes coexisten y colaboran en cierta medida. Un ejemplo es la relación simbiótica entre las anémonas de mar y los peces payaso. En algunas especies, como los elefantes y las hienas, las hembras dominan la estructura social. Las hembras suelen tomar las decisiones y liderar los grupos. En otras especies, como los gorilas y los ciervos, los machos dominan y lideran el grupo. Muchas especies defienden territorios específicos contra intrusos. Estos territorios pueden ser áreas de alimentación, reproducción o refugio. Ejemplos incluyen los tigres y los pájaros cantores. Algunos animales forman grupos cooperativos donde los individuos colaboran en la caza, la defensa y el cuidado de las crías. Los lobos cazan en manadas y los suricatos tienen individuos dedicados a vigilar mientras otros buscan comida. Estas formas de organización permiten a los animales maximizar sus posibilidades de supervivencia y éxito reproductivo en sus respectivos entornos.
El impulso para que los animales se organicen y vivan juntos tiene una base molecular y biológica, que implica una combinación de genética, señales químicas y procesos neurobiológicos. La oxitocina, conocida como la "hormona del amor", juega un papel crucial en el establecimiento de vínculos sociales y afectivos. Está implicada en comportamientos de vinculación materna, apareamiento y cooperación social. Similar a la oxitocina, la vasopresina está involucrada en la regulación de comportamientos sociales y de pareja, especialmente en machos de algunas especies. Las feromonas son señales químicas liberadas por un individuo y detectadas por otros de la misma especie, influyendo en el comportamiento social y reproductivo. Por ejemplo, las hormigas utilizan feromonas para comunicarse y coordinar las actividades de la colonia. Algunos genes están directamente implicados en comportamientos sociales. Por ejemplo, los genes receptores de oxitocina y vasopresina están vinculados con la sociabilidad y el apego. Sustancias como la dopamina y la serotonina son cruciales para la regulación del estado de ánimo, la recompensa y el comportamiento social. La dopamina, en particular, está asociada con los circuitos de recompensa del cerebro, que son activados durante interacciones sociales positivas. Circuitos específicos en el cerebro, como el sistema límbico, están involucrados en la regulación de emociones y comportamientos sociales. Áreas como la amígdala y el hipotálamo son esenciales para procesar señales emocionales y sociales. Los factores ambientales pueden influir en la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos, como la metilación del ADN. Estos cambios pueden afectar cómo los animales responden a sus entornos sociales.
Algunos comportamientos sociales son innatos y están programados genéticamente, mientras que otros son aprendidos a través de la experiencia y la interacción con otros individuos. Por ejemplo, los cantos de las aves pueden tener componentes genéticos, pero también se perfeccionan mediante la imitación y el aprendizaje social. La evolución también juega un papel crucial. Los comportamientos sociales que aumentan la supervivencia y el éxito reproductivo tienden a ser favorecidos por la selección natural. Por ejemplo, la cooperación y la organización en manadas pueden ofrecer ventajas en términos de protección contra depredadores y acceso a recursos. Así pues, vemos como la organización social en los animales es el resultado de una compleja interacción de factores moleculares, genéticos, neurobiológicos y ambientales dispuestos para promover comportamientos que aumentan la supervivencia y el éxito reproductivo.
Todo parece indicar que se trata de unirse para formar una unión más perfecta y ahí encontramos a los insectos sociales, que comenzaron a vivir juntos en sociedades complejas millones de años antes que nosotros. En las hormigas y otros insectos sociales encontramos referencias como modelos de altruismo que podemos remontar, al menos, a las descripciones que hacía Esopo en el siglo V a.C. Contabilizan en su haber el papel irreemplazable en la polinización, su contribución a airear el suelo, diseminar semillas, controlar plagas y servir de alimento a otras especies.
La cuestión que nos ocupa es que los denominados insectos sociales viven en ámbitos cooperativos, concretamente inician la vida en nidos cuidados y garantizados por los adultos. En algunas organizaciones como las abejas, el trabajo se divide convenientemente, de forma que la puesta de huevos corre a cargo de la reina mientras que las demás abejas trabajan por el bien común. La curiosidad científica que esto pone de relieve es que la evolución opera en el ámbito egoísta en la que es especialista la selección natural, pero en este comportamiento todo parece indicar la presencia de una paradoja. Hay una referencia en tal sentido, atribuida a Hamilton en 1964, que hizo una propuesta explicativa del hecho al indicar que hormigas, abejas y avispas presentan una singularidad genética consistente en la haplodiploidía, denominación asignada al hecho de que las hembras se desarrollan a partir de huevos fertilizados, mientras que los machos no, en cuyo caso solamente disponen de la mitad de los cromosomas. Esto hace que las hembras tienen más genes en común con las hermanas que con los descendientes, transmitiendo más ADN si solamente ayudan a su crianza que si tienen su propia descendencia, según reza la denominada “teoría de la aptitud inclusiva”. La cuestión es que quedaban sin explicación los insectos sociales como las termitas que no son haplodiploides y no solo eso, sino que más del 90% de las abejas haplodiploides no viven en colonias. Se hicieron aportaciones posteriores y en 2010 se rechazó el modelo de selección de parentesco y que no había sido decisiva la aportación de la haplodiploidía, como se había supuesto, aunque sigue teniendo sus defensores.
Es una cuestión ésta de enorme envergadura intelectual y científica y nada fácil de solucionar. Se han examinado las conductas de las reinas tratando de comprender el impulso de ellas y de las obreras a conducirse por vías cooperativas. Metabólicamente la insulina aparece en el escenario como elemento clave, dado que Kronauer y col. identificaron que las larvas de especies de hormigas, abejas y avispas emiten señales químicas que disminuyen la secreción de insulina de los adultos próximos y de esta forma les obligan a cuidar las larvas y dejar de lado otras faenas.
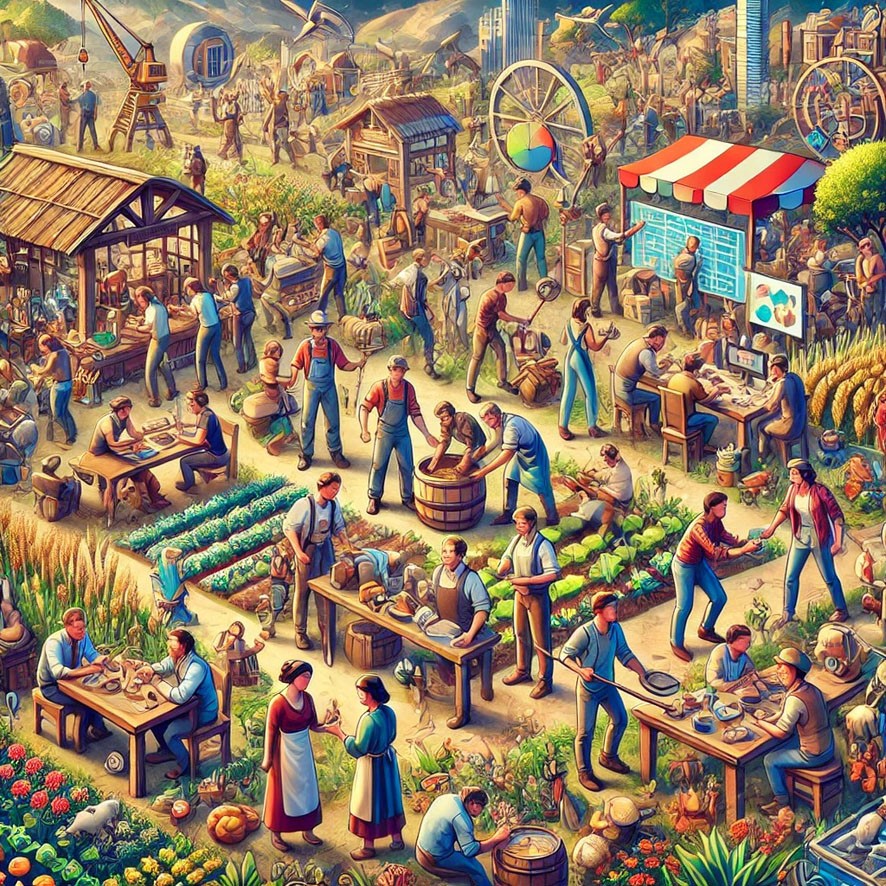
Imagen creada con ayuda de ChatGPT con DALL-E
Qué duda cabe que la evolución marca la senda. La senda de la evolución, también conocida como la teoría de la evolución, es el proceso mediante el cual las especies de organismos cambian con el tiempo a través de la variación genética y la selección natural. Este proceso es fundamental para entender la diversidad de la vida en la Tierra. Es una combinación de mutaciones, que son cambios aleatorios en el ADN de un organismo que pueden crear nuevas variantes genéticas, de la denominada recombinación genética, ya que, durante la reproducción sexual, los cromosomas se recombinan, creando nuevas combinaciones de genes y también la migración o flujo génico, dado que el movimiento de individuos entre poblaciones diferentes puede introducir nuevas variantes genéticas en una población.
En la “selección natural”, es relevante la adaptación, dado que los individuos con características que les confieren una ventaja en su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Estas características ventajosas se vuelven comunes en la población a lo largo del tiempo. Por otro lado, se da la supervivencia del más apto, según la cual los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más éxito en la transmisión de sus genes a la próxima generación. Incluso la selección natural tiene lugar a través de la selección sexual, que se concreta en la competencia intraespecífica, dado que la competencia entre individuos de la misma especie, por parejas, puede llevar a la evolución de características como la ornamentación o el comportamiento de cortejo y se establece una preferencia de pareja, según la cual la selección por parte de uno de los sexos de ciertas características en el otro sexo, puede influir en la evolución de dichas características. Por otro lado, se da una deriva génica por la que cambios aleatorios en las frecuencias de los alelos en una población, que pueden tener un impacto significativo, especialmente en poblaciones pequeñas y tiene lugar un “aislamiento reproductivo” cuando poblaciones de una especie se separan geográficamente o de otra manera y evolucionan independientemente y pueden acumular suficientes diferencias genéticas para convertirse en especies distintas. Finalmente, destacar que la evolución de una especie puede influir en la evolución de otra especie, como en el caso de los depredadores y sus presas o los polinizadores y las plantas.
El interrogante básico es por qué ocurre la evolución, qué es lo que la impulsa y cómo ocurre, alberga argumentos, que no suelen ser fenomenológicos y se concretan en una respuesta al entorno cambiante, una diversificación y establecimiento de nichos ecológicos, una eficiencia reproductiva o una interacción biológica, dado que los entornos cambian con el tiempo y los organismos deben adaptarse para sobrevivir. La selección natural favorece a aquellos individuos cuyas características les permiten prosperar en el nuevo entorno. La evolución permite a las especies diversificarse y ocupar diferentes nichos ecológicos, reduciendo la competencia directa por recursos y permitiendo la coexistencia de múltiples especies. La evolución favorece a los organismos que pueden reproducirse con éxito en sus entornos específicos. Las adaptaciones que mejoran la eficiencia reproductiva son las seleccionadas en el transcurso del tiempo. Las interacciones entre especies, como la depredación, el parasitismo y el mutualismo, impulsan la evolución a través de mecanismos como la co-evolución.
En suma, la senda de la evolución, viene a ser el resultado de una interacción compleja entre variación genética, selección natural, selección sexual, deriva genética y especiación. Ocurre porque los organismos están en constante adaptación a sus entornos cambiantes y a las interacciones con otras especies, lo que les permite sobrevivir, reproducirse y diversificarse a lo largo del tiempo.
Es la evolución la que puede haber ayudado a bloquear el mecanismo de comportamiento en una posición concreta, de forma que ha propiciado la creación de “hormigas obreras niñeras permanentes”, que han dejado otras tareas para atender la “crianza”. Los investigadores incrementaron experimentalmente los niveles de insulina de las obreras y los insectos, generalmente no reproductivos, comenzaron a producir huevos. Claramente es una respuesta a la insulina lo que parece ser que da “permiso” a las hormigas reinas vivir diez veces más que sus hijas obreras. Hay un tipo de tenia que infesta a las hormigas y explota naturalmente este mecanismo de extensión de la vida en sus huéspedes para sus propios fines, algo similar al hecho relatado de las reinas en el mundo de las abejas.
Los mecanismos químicos operan en la infraestructura de la vida y son los procesos químicos que se desencadenan los que orientan el devenir de la especie. Aunque no parece haber otra naturaleza organizada que no sea química, la evolución no es únicamente un proceso químico o genético; es una interacción compleja de múltiples factores que incluyen mecanismos químicos, genéticos, biológicos y ambientales. Estos factores trabajan juntos para dar forma a la diversidad y adaptación de los organismos a lo largo del tiempo. La selección natural, la selección sexual, la deriva genética, la especiación y la coevolución son procesos que, aunque influyen en el nivel molecular, también dependen de factores no químicos, como las interacciones ecológicas y los cambios ambientales.
Se puede establecer que la evolución ha precisado de innumerables millones de años para llevar a las hormigas a un modo de vida comunitario. Pero hay que limitarlo a un proyecto parcial, por aquello de que nunca se finaliza un proceso como la evolución. No todos los individuos operan en la misma dirección, ya que se puede encontrar que, en una estructura tan organizada, también hay elementos que atacan las colonias de otras especies e incluso roban larvas o se camuflan químicamente colocándose en otros nidos ajenos o se hacen pasar por reinas. El parasitismo no es más que cambios genéticos que posibilitan una vida comunitaria interesada, que merece una reflexión detallada por su comportamiento antisistema.
La vida comunitaria de las hormigas y otros animales es fundamental para su éxito como grupo. La cooperación, la comunicación eficiente y la división del trabajo permiten a las hormigas realizar tareas complejas y adaptarse a una amplia gama de entornos. Además, tienen un impacto significativo en sus ecosistemas, actuando como ingenieros del ecosistema y controladores de plagas. La organización social de las hormigas ofrece un fascinante ejemplo de cómo la vida comunitaria puede proporcionar ventajas evolutivas significativas.
La vida comunitaria de los humanos ha sido, sin duda, un éxito desde una perspectiva evolutiva, cultural y tecnológica. La capacidad de los humanos para vivir y trabajar en comunidades ha permitido avances significativos en diversos aspectos de la civilización. La capacidad de cooperar y trabajar en grupo ha sido esencial para la supervivencia humana. La caza en grupo, la defensa contra depredadores y la recolección de alimentos, son actividades que han mejorado la eficiencia y las posibilidades de supervivencia. La evolución del lenguaje ha permitido a los humanos transmitir conocimientos, coordinar actividades y mantener cohesión social, lo que ha sido crucial para la organización comunitaria. Las sociedades que han logrado organizarse efectivamente, han podido proteger mejor a sus miembros y asegurar la supervivencia de las próximas generaciones. Las comunidades humanas han desarrollado sistemas educativos y culturales que permiten la transmisión de conocimientos y habilidades a través de generaciones, facilitando avances tecnológicos y científicos y también han creado sistemas de creencias, arte y rituales que fortalecen la identidad y cohesión social.
La vida comunitaria permitió el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, lo que llevó a la creación de asentamientos permanentes y al aumento de la producción de alimentos. La cooperación en comunidades ha facilitado la creación y mejora de herramientas y tecnologías, desde la rueda hasta la informática moderna. Las comunidades humanas han desarrollado sistemas de gobierno y leyes que regulan el comportamiento social y promueven la justicia y el orden. La construcción de infraestructuras como carreteras, puentes y edificios ha sido posible gracias a la cooperación y organización comunitaria, lo que ha permitido el desarrollo de ciudades y metrópolis. La vida en comunidad ha permitido la especialización de los papeles a representar y la creación de sistemas económicos complejos basados en el comercio, lo que ha incrementado la eficiencia y prosperidad económica. La interdependencia económica y social ha llevado al desarrollo de sociedades más resistentes y adaptables a los cambios y desafíos. El desarrollo de la medicina y las políticas de salud pública han mejorado la calidad de vida y la longevidad de los humanos.
La cooperación internacional en Ciencia y tecnología ha permitido avances significativos en diversos campos, desde la medicina hasta la exploración espacial. A pesar de los éxitos, la vida comunitaria también enfrenta desafíos como el cambio climático, la desigualdad y los conflictos. Sin embargo, la capacidad de trabajar juntos en comunidades y a nivel global es clave para abordar estos problemas. La conciencia sobre la necesidad de desarrollar prácticas sostenibles está creciendo y las comunidades están trabajando juntas, en ocasiones, para encontrar soluciones a largo plazo.
La vida comunitaria ha sido un factor crucial para el éxito de la especie humana. A través de la cooperación, la comunicación y la organización social, los humanos han logrado avances significativos en supervivencia, tecnología, cultura y economía. Aunque enfrenta desafíos, la capacidad de vivir y trabajar juntos en comunidades sigue siendo fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad futura de la humanidad.
Sopa de letras: VIVIR JUNTOS
Soluciones: LA IA EN LOS NOBEL (Y II)