Pensándolo bien...
Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha soñado con la posibilidad de leer la mente. En 1895, el científico Julius Emmner afirmó haber creado una máquina capaz de registrar patrones de pensamiento de manera similar a como se registraba el sonido en aquella época. Esta innovadora idea tomó forma gracias a la inspiración que Emmner obtuvo del fonoautógrafo, un dispositivo que captaba las ondas sonoras del aire y plasmaba sus formas de onda en papel.
Emmner estaba convencido de que, si era posible capturar el sonido, también podría hacerse lo mismo con los pensamientos humanos. La idea de que estos pudieran registrarse en lo que él llamaba “fotografías mentales” era revolucionaria. Su máquina, según explicó, funcionaría como un receptor capaz de captar las señales de la mente y transformarlas en imágenes que podrían reproducirse ante otra persona, permitiendo así compartir y analizar los pensamientos.
Según Emmner, el principio básico de la lectura de la mente ya había sido resuelto. Todos los pensamientos, afirmó, podían registrarse de manera fiel, sin que nada pudiese ocultarse. Este avance, en su opinión, transformaría la sociedad por completo. Las pruebas obtenidas mediante este método serían irrefutables, haciendo que los criminales se enfrentaran a la evidencia de sus delitos sin posibilidad de negarlo. Para los fugitivos, escapar del castigo sería una tarea mucho más difícil.
A pesar de la publicidad que generó, la máquina de Emmner cayó pronto en el olvido porque no funcionaba: leer la mente no es tan sencillo como captar sonidos. Nuestro cerebro tiene alrededor de 86 mil millones de neuronas e innumerables células más que nos ayudan a recordar, sentir y pensar. Todavía estamos desvelando los misterios de cómo y dónde se almacenan exactamente nuestros pensamientos. Para complicar las cosas, no tenemos acceso al estado de las células de nuestra cabeza en tiempo real, por lo que no sabemos exactamente qué están haciendo en un momento dado.
Lo que sí sabemos es que nuestro cerebro dirige nuestro cuerpo, y lo más parecido que tenemos a una máquina para leer la mente, el polígrafo, más conocido, aunque incorrectamente, como "detector de mentiras", mide factores como la respiración, la transpiración, la conductividad de la piel, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La teoría detrás de esta tecnología es que, cuando mentimos, nos ponemos ansiosos y nuestro cuerpo experimenta cambios fisiológicos involuntarios mensurables. Sin embargo, incluso el polígrafo es poco fiable: si el sospechoso no está ansioso, no detecta nada, y si una persona inocente está ansiosa, puede parecer que está mintiendo.
La medicina tiene mejores formas de explorar nuestro cerebro. La electroencefalografía (EEG), inventada en la década de 1920, utiliza un conjunto de electrodos para detectar la actividad eléctrica del cerebro mientras el paciente realiza diversas tareas para estimular el pensamiento. Los picos eléctricos son el resultado de la actividad de entre 30 y 500 millones de neuronas. Por ello, aunque el EEG puede ofrecer una visión general de la actividad cerebral normal o anormal, no puede detectar pensamientos específicos.
Aunque la idea de Emmner generó un gran interés en su tiempo, también desató controversias y debates éticos. Muchos cuestionaron si era deseable, o incluso seguro, tener acceso a los pensamientos más privados de una persona. La tecnología de Emmner, aunque visionaria, se enfrentó con limitaciones técnicas en su desarrollo y nunca logró materializarse por completo. Sin embargo, su trabajo sentó las bases para la investigación futura en neurociencia y en la interacción y la menta humana.
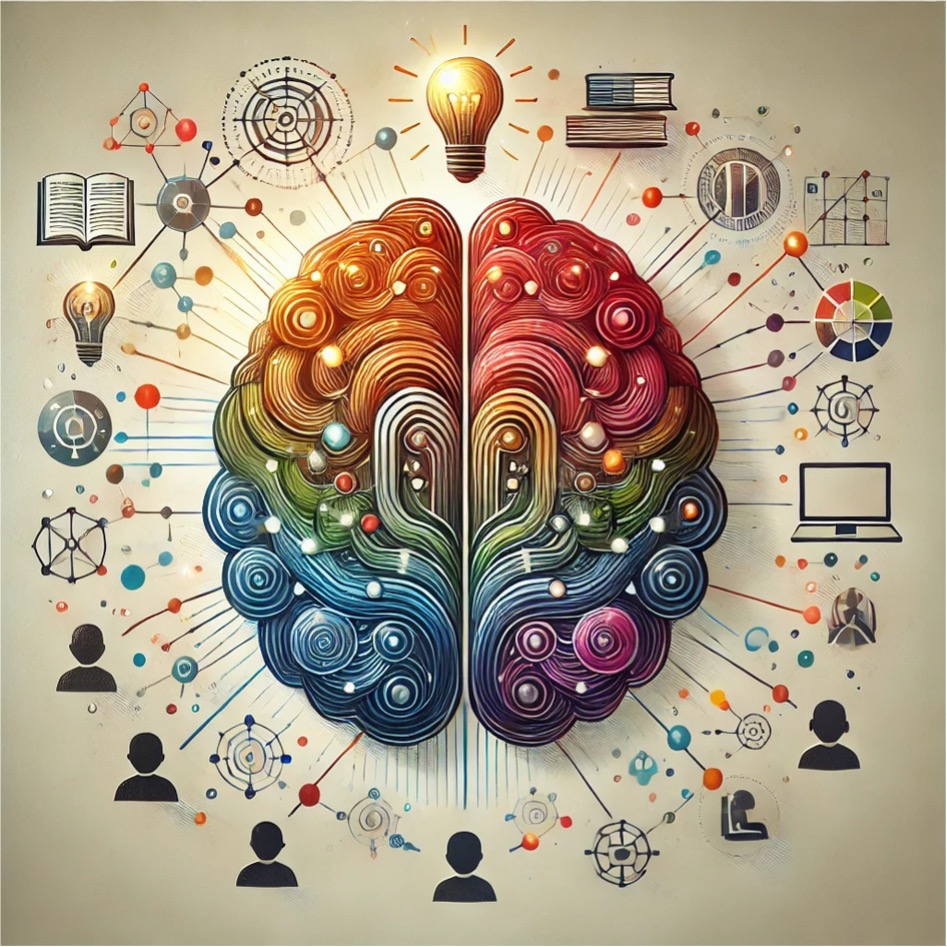
Imagen creada con ayuda de ChatGPT con DALL-E
Hoy en día, con los avances en tecnologías como la neuroimagen y las interfaces cerebro-máquina, las ideas de Julius Emmner se perciben menos como una fantasía y más como un precursor de las investigaciones modernas. La posibilidad de registrar patrones cerebrales y traducirlos en información tangible está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, aunque con grandes debates éticos y legales aún por resolver.
Otras tecnologías de escaneo incluyen la tomografía por emisión de positrones (PET), en la que se inyecta una forma radiactiva de glucosa en el paciente. Un cerebro trabajando consume glucosa y cuando es radiactiva, produce una imagen tridimensional del cerebro que muestra las partes más activas. Esta técnica logra una resolución de 4 a 5 mm, un área que comprende millones de neuronas, pero no es particularmente rápida.
Hasta el momento, nuestra mejor opción es la resonancia magnética funcional (fMRI), que mide los cambios en el oxígeno y el flujo sanguíneo. Cuando el cerebro está ocupado, atrae más sangre y oxígeno para mantener activas las neuronas. Un escáner fMRI utiliza imanes enormes para trazar un mapa de dónde se acumula la sangre y, con ella, el oxígeno. Se alcanza una resolución de 3 mm, aunque los nuevos escáneres de alta resolución están comenzando a analizar el tejido cerebral con un detalle de hasta 50 micras
La fMRI está revolucionando nuestra capacidad para recopilar datos. Un estudio de 2022 de la Universidad de Minnesota escaneó la actividad cerebral de ocho voluntarios con una resolución de 1,8 mm, generando alrededor de 10.000 imágenes en color. Sin embargo, aunque los escáneres fMRI permiten recopilar datos avanzados, son máquinas gigantescas ubicadas en hospitales.
Un paso clave hacia interfaces cerebro-computadora más prácticas es el desarrollo de métodos portátiles que produzcan mediciones de alta resolución de la actividad cerebral. Los nuevos sensores de espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) podrían ser portátiles. Fabricar ordenadores que lean la mente, pretende alcanzar este objetivo y es justamente lo que ha pregonado Elon Musk.
En la búsqueda de nuevas formas de entender y aprovechar la actividad cerebral, nos hemos topado con varias limitaciones. Por un lado, los escáneres externos, como la resonancia magnética funcional o la electroencefalografía convencional, no siempre ofrecen la precisión y la resolución espacial necesarias. Por otro, los “cascos” o “gorros” con sensores superficiales suelen resultar incómodos y su exactitud es insuficiente para aplicaciones avanzadas. Ante este escenario, la siguiente frontera tecnológica se vislumbra en los implantes cerebrales. A pesar de que la idea suena intimidante, diversos laboratorios y empresas están trabajando a toda máquina para hacerla realidad.
Neuralink, la empresa respaldada por Elon Musk, anunció hace poco el inicio de ensayos en humanos de sus electrodos implantados. El propósito es leer las señales de las neuronas para controlar dispositivos externos u ofrecer tratamientos a problemas de salud. Musk ha explicado que su motivación de largo plazo es lograr una “simbiosis entre humanos e inteligencia artificial”, una visión que él considera vital para la supervivencia de nuestra especie. Aun así, muchos expertos reciben esta afirmación con escepticismo y la ven como un adelanto de la ciencia ficción.
Más allá de los grandes titulares de Neuralink, otras empresas ya presentan resultados tangibles. Tal es el caso de Synchron, pionera en el uso de microelectrodos que se instalan atravesando los vasos sanguíneos cerebrales, lo que evita la necesidad de una cirugía cerebral abierta.
De acuerdo con el Dr. Tom Oxley, director ejecutivo de Synchron, lo sorprendente de colocar el implante dentro de los vasos sanguíneos es la posición privilegiada para “escuchar” la actividad cerebral. Al encontrarse en este entorno vascular, se consigue un rango de detección amplio sin la necesidad de introducirse directamente en la materia cerebral. Esta tecnología ya ha sido probada en pacientes con parálisis severa o cuadriparesia (debilidad en las cuatro extremidades). Synchron ha mostrado cómo los “interruptores digitales” pueden controlarse con el pensamiento para permitir tareas cotidianas, como enviar mensajes de texto y realizar compras en línea. El “interruptor digital” funciona mapeando la actividad cerebral asociada a un movimiento imaginado (por ejemplo, pisar el suelo con fuerza) y transformando esa señal en una orden para la computadora. De esta forma, el aprendizaje automático va personalizando la experiencia y refinando la eficacia del sistema cada vez que el paciente lo usa.
Otro proyecto igualmente prometedor se lleva a cabo en la Universidad de Lausana, en Suiza. Investigadores implantaron electrodos quirúrgicos en el cerebro de un hombre con parálisis y, al mismo tiempo, conectaron otro implante en su médula espinal, enlazado a los nervios responsables de la marcha. Durante las sesiones de entrenamiento, el hombre logró caminar con la ayuda de un andador. Aún más interesante resultó la observación de cierta recuperación motora incluso cuando el sistema estaba apagado, lo que apunta a que la estimulación podría estar fomentando el crecimiento de los nervios y, con ello, una mejora parcial y progresiva en la función motora.
Hacia el futuro de la medicina y la interacción hombre-máquinaLas aplicaciones de estos implantes cerebrales van más allá de la mejora de la movilidad en personas con parálisis. Se estudian posibles usos en la rehabilitación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico, y se vislumbran herramientas que permitan una comunicación más fluida para personas con limitaciones de habla o movimiento.
No cabe duda de que la intervención directa en el cerebro plantea múltiples interrogantes éticos y de seguridad. Sin embargo, la velocidad con que se están sucediendo los avances y las promesas de una vida más independiente y plena para muchos pacientes indican que la era de los implantes cerebrales ha llegado para quedarse. La tecnología continúa evolucionando, y con ella nuestro entendimiento de la mente humana y de la sorprendente capacidad que tenemos para fusionarnos con los dispositivos que creamos.
La idea de desarrollar una inteligencia artificial que pueda leer la mente resulta fascinante, pero no está exenta de importantes interrogantes. En primer lugar, la tecnología podría requerir procedimientos invasivos, como implantes cerebrales, lo cual demanda un escrutinio ético riguroso. Si bien la mayoría de empresas e investigadores argumentan que sus esfuerzos están orientados a ayudar a personas con lesiones de la médula espinal u otros padecimientos que dificultan la comunicación, no siempre queda claro que esta sea la solución más apropiada o prioritaria.
A pesar del optimismo que rodea a la “lectura de la mente”, todavía queda un largo camino por recorrer antes de contar con interfaces verdaderamente efectivas entre el cerebro y la máquina. De acuerdo con Burnett, un experto en el campo, lo más avanzado que se tiene hoy en día se asemeja a un “ratón” de computadora controlado por ondas cerebrales, que remplaza el movimiento de la mano.
La idea de que un chip implantado nos permita “fusionarnos” con un dispositivo hasta el punto de superar las limitaciones biológicas del cerebro hoy es mera especulación. No hay ninguna tecnología en el mercado que brinde esa clase de mejoras cognitivas radicales, y además, advierte Burnett, no está claro que fuera deseable si llegara a desarrollarse. Pone de relieve la distancia entre el entusiasmo por las tecnologías capaces de leer la mente y las necesidades reales de quienes podrían beneficiarse de ellas. Mientras investigadores y empresas buscan revolucionar la forma en que nos comunicamos y quizás, en el futuro, expandir nuestras capacidades, es crucial no perder de vista los problemas cotidianos que dificultan la vida de millones de personas con lesiones medulares.
Al fin y al cabo, la investigación debe orientarse, ante todo, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sin desatender las implicaciones éticas y médicas de los procedimientos invasivos. El camino hacia una interfaz cerebro-máquina completamente fluida se prevé largo; mientras tanto, la comunidad científica, el sector tecnológico y los propios afectados deben dialogar para garantizar que las prioridades, la seguridad y el bienestar humano no queden relegados ante el impulso de la innovación.
Sopa de letras: CEREBRO PÚBLICO
Soluciones: EXTRAÑEZA
